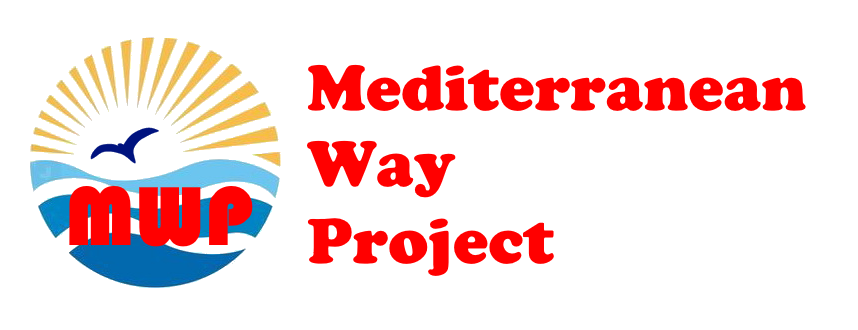El Pontifex Maximus, un cargo que ha durado 2.700 años

Pocos lo saben, pero el Papa ostenta el título institucional más antiguo del mundo occidental. No es “Papa”, en realidad. Es Pontifex Maximus. Y no, no lo inventó la Iglesia—se remonta a la fundación de Roma.
El pontifex, literalmente “constructor de puentes”, era el sacerdote que mantenía el vínculo entre los humanos y los dioses, entre la ciudad y lo divino. No con sermones, sino conociendo los ritos, los gestos correctos, los calendarios sagrados. En la Roma arcaica era un oficio técnico. La espiritualidad tenía más que ver con el ritmo y la tradición que con la emoción o la fe personal.
Durante la República, el Pontifex Maximus se convirtió en el cargo religioso más prestigioso. Supervisaba los ritos públicos, matrimonios, funerales, el calendario, y legitimaba religiosamente la vida política. Julio César fue Pontifex Maximus. También lo fue Augusto, que como emperador quiso que ese título—y su poder simbólico—perteneciera para siempre al líder del mundo romano.
Y así fue. Hasta el año 370 d.C., cuando el emperador Graciano, ya cristiano, rechazó ese título pagano. Pero no desapareció. Lo cedió, silenciosa y simbólicamente, al obispo de Roma. Desde entonces, los Papas son Pontifices Maximi—“supremos constructores de puentes”.
La túnica cambió de color, los templos se convirtieron en basílicas, y los dioses en santos, pero la estructura siguió siendo sorprendentemente parecida. Un hombre en Roma, vestido con túnica, hablando en latín, guiando un imperio—ya no de ejércitos, sino de conciencias.
¿Decir que la Iglesia es el Imperio Romano rebrandizado? Quizás sea demasiado. (Mejor no exagerar, que nos arriesgamos a la excomunión.) Pero sin duda es una continuidad fascinante. El mundo cristiano no heredó solo la fe de los apóstoles—heredó también la genialidad organizativa de la religión romana. Cargos sagrados, rituales, jerarquías. La forma quedó; el alma evolucionó.
Y aun así, hay algo conmovedor en esa continuidad. Llevamos 2.700 años buscando a alguien que construya puentes por nosotros. Entre nosotros y lo divino. Entre lo visible y lo invisible. Entre la desesperación y la esperanza.
Quizás aún lo necesitemos. O quizás no con la forma de un hombre vestido de blanco en un balcón. Quizás debamos convertirnos nosotros mismos en pontífices. Construir nuestros propios puentes. Entre nuestro caos interior y los sueños olvidados. Entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser.
Cuando nos sentimos espiritualmente perdidos, no siempre buscamos una religión. A veces solo queremos una dirección. Un gesto con sentido. Un ritmo. Un vínculo. Algo sagrado, pero concreto. Un puente.
Y tal vez esa sea la lección más profunda de esta antigua función: que cada uno de nosotros, tarde o temprano, está llamado a ser un pontifex—a construir un paso sobre lo desconocido, para uno mismo o para otro.